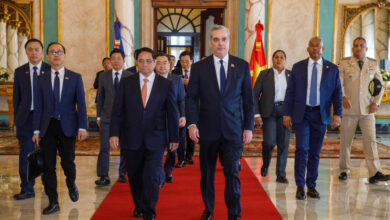El ser del filósofo parte de no tener un ser determinado y si lo tiene debe abandonarlo, es el que lo deja todo. No puede ser sacerdote, poeta, sabio, legislador, porque no se puede ser ni esto ni aquello. Así va a parar a ese limbo, a esa tierra de nadie, tierra virgen. Luego, cuando aparece, su figura es indecisa y confusa, despierta sospechas.
El filósofo ha ido en busca del ser. No eran solamente los dioses quienes no tenían ser, era él mismo el que no lo tenía. Y al ir en busca del ser lo iba cobrando, mas en modo diferente, inédito, nuevo, originario. De manera que el ser se arraigara en el, que su vida se conformara por él, que su vida se fuera llenando de ser, confundiéndose con él y borrándose como vida, oscureciéndose a medida que la luz del ser le ganaba.
Buscando el ser atravesaba el no-ser, el suyo propio y el de todo lo que se le mostraba. Descubridor del no-ser, de la carencia en todas sus formas: del no-ser de la verdad, del no-ser del conocimiento, del no-ser del amor. Pues que de esto se trataba, allá en la profundidad última de su ser no empeñado, no entregado a nadie, ni a los dioses, para que la verdad y el ser penetraran en la vida suya y en la de todos, en la del hombre.
Como la filosofía obedece a su interna ley constitutiva de la visibilidad, de la visibilidad en el modo de la diafanidad, pide al filósofo, su sostenedor y artífice, que borre su presencia, no que la oculte. La ocultación queda para el que vive o se dispone a vivir el mismo y, si es preciso, él solo, en la completa manifestación, ubicuidad, no diferenciación de las dimensiones de la temporalidad, igualación entre vida y muerte, tal como a los iniciados se les ofrece vivir. Y lo han de pagar callando y ocultándose al menos en tanto que individuos, perdiendo su nombre o no dándose a conocer.
La filosofía es para todos, para el hombre en cuanto tal. “Todos dos los hombres tienen por naturaleza deseo de saber”. Un saber diáfano por inequívoco, por transmisible sin recurrir a nada más que a él mismo. Y así, el filósofo ha de borrar su presencia, al propio tiempo que la mantiene para corroborar lo que dice, para responder si le preguntan, para comparecer ante la ciudad cuando ya haya celebrado su simbiosis con ella. Con la ciudad propia, realidad y representación de la ciudad de todos los hombres.
Anónimamente transitará el filósofo, mezclado con todos los hombres a partir de su ingreso en la ciudad tras haber pagado la prenda con Anaxágoras y el sacrificio con Sócrates. Un maestro a lo más. Un simple profesor en la tardía
Europa. Un monje que enseña. Uno siempre. Uno y sin más. Y más que la persecución, el desconocimiento será su séquito. El desconocimiento, hasta llegar a la soledad de Nietzsche, en quien se proclama la imposibilidad del maestro de filosofía. Muerte que rozara a todos los que después de él vinieron. Pues o bien apartarán de sí la sombra del discípulo (aunque no la colaboración, el hacer común que no borra la soledad) como Benedetto Croce, que tuvo ciudad y patria, o se verterán en la nación entera como Ortega, sin soñar tan siquiera con la llegada del discípulo. Era la sociedad entera y de ella su factora, la élite, la verdadera receptora del quehacer filosófico. Más apegado a la enseñanza universitaria, el alemán Heidegger señala a su modo el término del discipulado. Pues en Filosofía, y quizás en todo, la existencia del discípulo se hace vigente con la fundación de la Escuela. Sin la Escuela el discípulo tiene carácter de adventicio, voluntario, ambiguo.
El filósofo, lejos de ser un bienaventurado que vive sin cautela, está siempre rodeado de cautelas como las que acabo de citar. No le bastan los discípulos, por el contrario huye de ellos. Y el final de Nietzsche lo sabemos: loco, escuchando de su madre la Ética de Spinoza o la música que para él interpretan sus hermanas; solo, con un aire feliz únicamente interrumpido por alguna desesperación que la madre sabe apaciguar. Qué carrera esta del filosofo que nació para enseñar en continuidad y acaba así, mas allá del bien y del mal, que no puede dejarnos de recordar más allá del ser y de la esencia de Plotino; quién lo diría, más allá siempre de ella misma o en otro lugar inasequible. ¿Cuál acaba siendo entonces, para el futuro, el lugar de la filosofía? Tal vez uno de sus lugares privilegiados no haya sido el estoicismo sino el cinismo, el inquietante y desconocido cinismo.